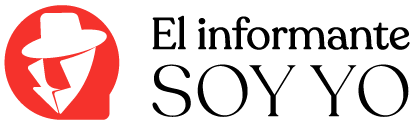¿Qué podemos aprender de la tragedia del Palacio de Justicia?
Han pasado casi cuarenta años desde los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985, y aún hoy ese episodio sigue sintiéndose como una profunda herida en la historia de Colombia. Lo que ocurrió en esos dos días pareció traicionar la idea de que nuestro país podía construirse sobre la base de las leyes, las instituciones y la convivencia.
Resulta complejo describir el impacto que vive una nación cuando ve cómo un grupo armado irrumpe en el corazón de la justicia, un lugar que debería representar el respeto por la legalidad. Las llamas devorando el Palacio, los disparos en medio de rehenes y la desesperación colectiva fueron el reflejo de un país que se asomaba al abismo. En medio de una de las décadas más violentas del siglo XX, las imágenes del horror se convirtieron en un símbolo de caos y desolación nacional.
La toma y posterior retoma del Palacio de Justicia no admiten narrativas simplistas. Han sido cuarenta años de intentos por comprender lo sucedido: desde las luchas incansables de las víctimas que aún buscan verdad y justicia, hasta los organismos internacionales que observaron con desconcierto la falta de respuestas claras y la impunidad. El dolor y las preguntas han sido plasmados en el teatro, como en la obra La Siempreviva, en el cine con producciones recientes como Noviembre, y en los informes de la Comisión de la Verdad, que también enfrentó enormes dificultades para esclarecer los hechos en medio del fuego, el caos y el silencio institucional.
Pero no todo es incertidumbre: hay hechos que no admiten discusión. La toma no fue un acto heroico. El M-19 entró disparando al Palacio, asesinando y secuestrando con el objetivo de forzar a la Corte Suprema a juzgar al presidente de la República. Las justificaciones posteriores de algunos de sus exintegrantes revelan una desconexión con el sufrimiento causado. El ataque destruyó archivos judiciales, acabó con la vida de once magistrados y dejó un vacío institucional, marcado también por el silencio del entonces presidente Belisario Betancur.
Por su parte, el Estado tampoco puede presentarse como vencedor moral. La famosa frase “defender la democracia, maestro” encubrió una violenta operación militar que privilegió la fuerza sobre el diálogo, que puso en riesgo a los rehenes y que derivó en torturas, desapariciones y un quiebre de la institucionalidad. Cuatro décadas después, las condenas han sido escasas y muchos testimonios oficiales aún niegan responsabilidades.
A pesar de todo, de esa tragedia también surgieron caminos de reconstrucción. Colombia no terminó en 1985. Llegaron la nueva Constitución, los procesos de paz, los esfuerzos por fortalecer la justicia y una ciudadanía más consciente de que la violencia no puede ser el camino. Esa historia nos dejó una certeza: nunca más queremos ver el Palacio de Justicia en llamas, y si aspiramos a ser una nación, debe ser una construida sobre la paz, la memoria y el respeto por la vida.